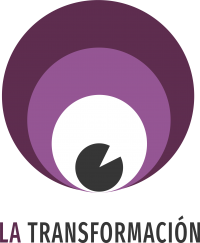Una de las lecturas que traje de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2025 es África. Historias de migrantes en Argentina, de Gisele Kleidermacher, editado por Milena Caserola (2025).
A lo largo de sus páginas, las crónicas desarman estereotipos que muchas veces recaen sobre las personas migrantes. Y aunque el libro lleva el nombre de un continente, lejos está de caracterizar a sus protagonistas como una totalidad.
Todo lo contrario: es a través de los detalles afilados que nos trae la autora que comprendemos cómo es crecer sabiendo que irse del lugar de nacimiento es un destino común, como lo hicieron las generaciones anteriores.
Con Gisele compartí una mesa de escritoras y escritores durante una charla donde presentamos nuestros textos en la FIL. Me llamó la atención que ella viniera del campo de la investigación (es socióloga) y que se hubiese embarcado en un proyecto literario como África luego de muchos años de trabajar en temas académicos.
En la contratapa del libro, la periodista y narradora Flor Monfort escribe:
“En África conocemos las historias de personas con las que ella armó un mapa personal de complicidades, narrando sus desilusiones al llegar a Sudamérica, los viajes eternos y llenos de penurias, la discriminación y el miedo al acecho policial, y la alegría de trenzarse con otros para volver a las raíces. Los relatos de este libro son apasionantes, y echan luz ahí donde los medios jamás prenden una cámara (y si lo hacen es con el cartel del estigma)”.
Una entrevista a Gisele Kleidermacher
Aproveché el entusiasmo posterior a la lectura para hacer algunas preguntas a la autora sobre su proceso de escritura. A continuación, te las comparto.
¿Por qué el título del libro es África? En su mayoría son historia de senegaleses, hay un recorte muy específico.
Son historias de personas que vienen de África del oeste: Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry. Originalmente el nombre iba a ser la respuesta que ellos dan cuando se les pregunta de dónde son “soy africano”. Pero también había mujeres, y ahí empecé a dar vueltas con “soy africanx”, “soy africane”, “soy de áfrica”. Hasta que con Matias Reck, el editor de Milena Caserola, decidimos ese título.
¿Cómo fue el trabajo de edición del texto? En la introducción hablás del cambio del tono académico a otro más literario. ¿Qué desafíos hubo?
El cambio comenzó cuando gané la beca para hacer el taller de crónicas migrantes de OIM y Revista Anfibia en plena pandemia, en junio de 2020. Publiqué mi primera crónica sobre la historia de Diossy, un senegalés que ahora vive en Málaga, se llama El Tucu no es de Tucumán. Me gustó mucho esa experiencia e intenté seguir esa línea con el libro. Después me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes y trabajé con Flor Monfort algunos de los textos. Creo que por ahí fue el recorrido, y por leer más literatura y menos papers.
En la mayoría de las historias hay varones que migraron a Argentina. Sin embargo hay algunas historias de mujeres que son muy interesantes, y no puedo dejar de pensarlas de forma interseccional. ¿Podemos hacer de esto una lectura de género? ¿Cómo lo interpretás vos?
Es difícil pensar el rol de las mujeres en esos países desde nuestra propia cosmovisión. Me llevó un tiempo largo entender sus propias motivaciones y contradicciones, cuestiones que valoran de su rol en Senegal y en Argentina. En especial cuestionan la falta de redes aquí pero no cuestionan la poligamia, por ejemplo. También hay un tema que está atravesado por la etnia y la temporalidad y especificidad de esta migración en Argentina, donde la mayoría son Wolof, que no suelen realizar agrupaciones familiares. De modo que las pocas mujeres que hay aquí son del sur de Senegal, a diferencia de España donde hay más mujeres que han migrado solas.
También en la intro del libro hablás de tu interés por las migraciones y retomás la historia de tu familia. ¿Qué encontraste en este proceso de escritura en relación con la temática?
Creo que me ayudó a sanar algunas heridas y también a comprender más profundamente la experiencia migratoria en su complejidad, sobre todo en contextos donde la distancia lingüística y cultural es tan grande, pero también la cercanía en la experiencia humana.